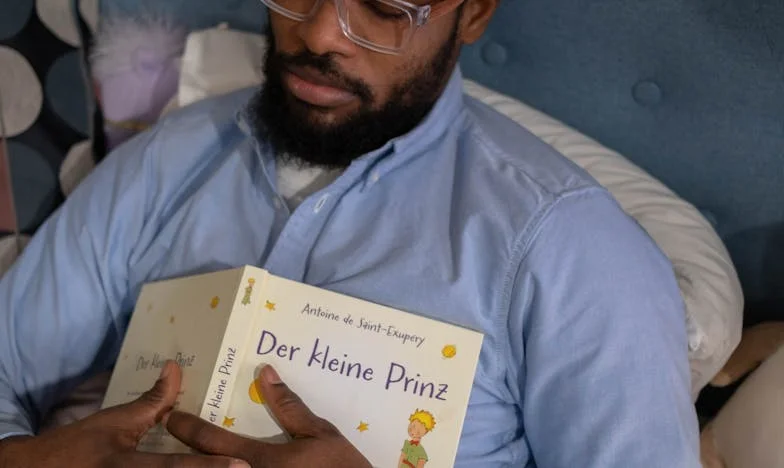Un Ramo de Malentendidos: Entre Rosas y Silencios
—¿Y esto? —preguntó Lucía, sosteniendo el ramo de rosas rojas con una mezcla de sorpresa y recelo en la voz.
Me quedé parado en el umbral de la cocina, las llaves aún colgando de mi mano. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume intenso de las flores. Había comprado el ramo en la floristería de la esquina, pensando que alegraría su día tras una semana agotadora en el hospital. Pero su mirada no era de alegría, sino de sospecha.
—Son para ti —dije, intentando sonar casual, aunque sentía un nudo en el estómago.
Lucía dejó las flores sobre la mesa con un golpe seco. —¿Por qué ahora? Nunca traes flores. ¿Ha pasado algo?
Me dolió su reacción. ¿Tan raro era que quisiera tener un detalle? Pero enseguida recordé las discusiones recientes: mi falta de atención, sus jornadas interminables, las cenas silenciosas frente al televisor. Quizá había llegado tarde a los gestos sencillos.
—Solo quería verte sonreír —susurré, pero ella ya estaba de espaldas, removiendo el azúcar en su taza con movimientos bruscos.
El silencio se hizo espeso. Me senté frente a ella, buscando sus ojos. —Lucía, ¿qué te pasa? Últimamente siento que todo lo que hago está mal.
Ella soltó una risa amarga. —¿De verdad quieres saberlo? Estoy cansada, Pablo. Cansada de sentirme invisible en mi propia casa. Llegas tarde, apenas hablamos… y ahora apareces con flores como si eso lo arreglara todo.
Sentí una punzada de rabia e impotencia. —¡No es justo! Trabajo igual que tú, también estoy agotado. Pero intento…
—¿Intentas qué? —me interrumpió—. ¿Tapar los problemas con un ramo de rosas?
La discusión subió de tono. Los reproches volaban como cuchillos: que si nunca escuchaba, que si ella siempre estaba de mal humor, que si yo me refugiaba en el móvil… Hasta que el llanto la venció y se tapó la cara con las manos.
Me acerqué despacio y le puse una mano en el hombro. —Perdona… No quería hacerte daño. Solo pensé que te gustaría.
Lucía levantó la vista, los ojos rojos y húmedos. —Lo siento, Pablo. Es solo que… últimamente siento que estamos muy lejos el uno del otro. Y me da miedo perderte.
La confesión me desarmó. Me senté a su lado y la abracé fuerte. —Yo también tengo miedo, Lucía. Pero no quiero rendirme.
Nos quedamos así un rato largo, escuchando el tictac del reloj y los sonidos lejanos de la calle. Poco a poco, las palabras salieron más suaves, menos afiladas. Hablamos de nuestras rutinas, del estrés en el trabajo, de cómo nos habíamos ido distanciando sin darnos cuenta.
—Quizá deberíamos buscar ayuda —sugirió ella—. Hablar con alguien… un terapeuta de pareja.
Asentí sin dudarlo. Por primera vez en meses sentí esperanza. No era solo cuestión de flores o detalles: necesitábamos aprender a comunicarnos otra vez, a escucharnos sin miedo ni orgullo.
Esa noche cenamos juntos sin televisión ni móviles. Reímos recordando nuestros primeros años en Madrid, cuando compartíamos piso con amigos y cualquier excusa era buena para celebrar algo. Miré a Lucía y vi en sus ojos el reflejo de la mujer de la que me enamoré: fuerte, vulnerable y llena de vida.
Los días siguientes fueron difíciles. Hubo silencios incómodos y alguna discusión más, pero también gestos nuevos: una nota en la nevera, un paseo improvisado por el Retiro, mensajes durante el día solo para preguntar cómo estábamos.
En la primera sesión con la terapeuta, ambos lloramos al reconocer cuánto nos dolía la distancia que habíamos dejado crecer entre nosotros. Hablamos de nuestras familias: mis padres en Salamanca siempre tan reservados, los suyos en Sevilla tan efusivos y presentes. Descubrimos que muchas veces no era falta de amor, sino miedo a no saber expresar lo que sentíamos.
Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos juntos en la terraza, Lucía me miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo sin sombra alguna.
—Gracias por no rendirte —me dijo—. Por traerme flores aunque no supiera recibirlas.
Le cogí la mano y supe que aún quedaba mucho por recorrer, pero también que valía la pena luchar por nosotros.
A veces pienso en aquel ramo marchito que aún guardamos en un jarrón olvidado del salón. No fue el principio ni el final de nada, solo una señal de alarma para recordarnos que el amor necesita cuidados diarios, palabras sinceras y mucha paciencia.
¿Quién no ha sentido alguna vez que un simple gesto puede desencadenar una tormenta? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo o el miedo nos alejen de quienes más queremos?