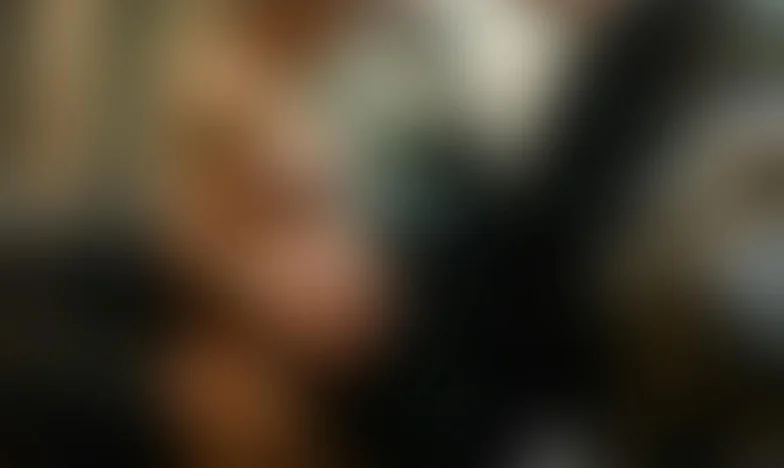El barro de la traición
—¡Mira por dónde vas, joder! —grité, sintiendo el frío del barro pegándose a mi barriga, justo donde la vida crece otra vez dentro de mí. No necesitaba girarme para saber quién era el conductor del BMW negro que acababa de pasar a toda velocidad por la calle estrecha del barrio de Chamberí. Reconocería esa risa prepotente en cualquier parte. Allí estaba él, Sergio, con su camisa planchada y esa sonrisa torcida que tanto odiaba y amaba a la vez. A su lado, una rubia de pelo liso y gafas de sol enormes se reía como si la escena fuera parte de una comedia barata.
—¿Pero tú eres tonta o qué? —me soltó Sergio desde la ventanilla, sin bajarse del coche—. ¡Vete a casa a descansar, que te va a dar algo!
Sentí cómo la rabia me subía por la garganta. No era solo el barro, ni la humillación pública. Era todo lo que venía detrás: las noches en vela en aquel hospital de La Paz, las promesas rotas entre sollozos, el vacío que dejó nuestra hija Lucía cuando se fue sin siquiera abrir los ojos al mundo. Y ahora, él, tan campante, paseando a su nueva conquista por Madrid como si nada hubiera pasado.
—¿No tienes vergüenza? —le espeté, apretando los puños—. ¿No te basta con lo que hiciste?
La rubia me miró de arriba abajo y soltó una carcajada. Sergio arrancó el coche y desapareció entre el tráfico, dejándome sola en medio de la acera, con la ropa empapada y la dignidad hecha trizas.
Me apoyé contra una farola y respiré hondo. No podía dejarme vencer. No ahora. No después de todo lo que había pasado. Recordé la boda sencilla pero elegante en una finca de Toledo, apenas dos meses atrás. Javier, con su sonrisa tranquila y sus manos cálidas, prometiéndome un futuro sin mentiras ni secretos. Su padre, don Manuel, uno de los empresarios más influyentes de España, nos había recibido en su familia como si siempre hubiera pertenecido a ella.
Pero Madrid es pequeño y los rumores vuelan más rápido que las palomas en la Plaza Mayor. Sabía que tarde o temprano me cruzaría con Sergio. Lo que no imaginé fue que sería así: embarazada, vulnerable y expuesta ante su desprecio.
Al llegar a casa, Carmen, mi madre, me esperaba con una taza de café y el ceño fruncido.
—¿Otra vez ese desgraciado? —me preguntó sin rodeos—. Hija, tienes que olvidarle ya. Ahora tienes otra vida.
—Lo intento, mamá —susurré—. Pero hay días en los que todo vuelve… como si el pasado no quisiera soltarme.
Carmen se sentó a mi lado y me acarició el pelo como cuando era niña.
—Mira, Emma, la vida aquí nunca ha sido fácil para nosotras. Pero tú eres fuerte. Has salido adelante sola y ahora tienes una familia nueva que te quiere. No dejes que ese hombre te robe ni un minuto más de felicidad.
Las palabras de mi madre me calaron hondo. Pensé en Javier, en cómo me abrazaba cada noche y en cómo acariciaba mi vientre con ternura. Pensé en la familia que estábamos construyendo juntos, lejos del dolor y las mentiras.
Esa noche, mientras cenábamos tortilla y pan con tomate viendo las noticias del telediario, Javier me tomó la mano bajo la mesa.
—¿Estás bien? —me preguntó en voz baja.
Le miré a los ojos y sentí una paz que hacía años no sentía.
—Sí —respondí—. Hoy he recordado lo lejos que estoy de todo aquello… y lo cerca que estoy de ti.
Javier sonrió y besó mi frente.
A veces me pregunto si realmente podemos dejar atrás el pasado o si siempre llevaremos un poco de barro pegado al alma. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Se puede empezar de cero o las heridas nunca terminan de curar?