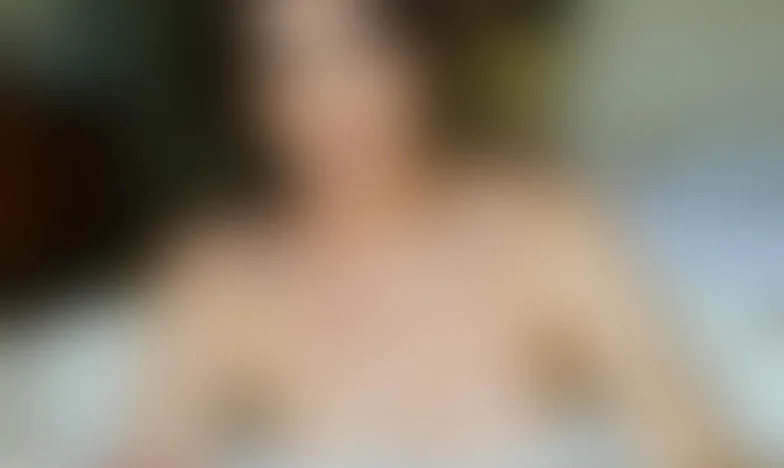Las sábanas limpias de los jueves
—¿Otra vez lavando las sábanas, Lucía? —pregunté, intentando sonar casual mientras dejaba la maleta en el pasillo.
Ella ni siquiera levantó la vista de la colada. Sus manos, rojas por el agua caliente y el jabón, frotaban con fuerza la tela blanca. —Sí, cariño, ya sabes que me gusta tener todo limpio cuando vuelves. —Su voz era suave, pero había algo en su tono que me pinchaba el pecho.
No era la primera vez que lo notaba. Cada vez que regresaba de mis viajes a Valencia, a Sevilla o a Bilbao por la empresa de reformas donde trabajaba, encontraba a Lucía lavando las sábanas. Siempre las mismas sábanas blancas, siempre el mismo olor a detergente fresco. Al principio pensé que era una manía suya, una de esas costumbres que tienen las mujeres españolas de mi generación: la casa limpia, la ropa planchada, la comida lista. Pero con el tiempo, la duda empezó a crecer en mi cabeza como una mala hierba.
—¿No te cansas de tanto limpiar? —insistí una tarde de jueves, mientras ella tendía las sábanas en el patio interior del piso de Lavapiés.
Lucía me miró con esos ojos grandes y oscuros que tanto me gustaban cuando éramos novios. —Me relaja —dijo simplemente.
Pero yo no podía relajarme. En el bar con los compañeros, entre cañas y tapas de tortilla, escuchaba historias de infidelidades y secretos. «Que si mi primo pilló a su mujer con el vecino», «que si la del tercero se lía con el carnicero». Y yo, cada vez más inquieto, empecé a mirar a Lucía con otros ojos. ¿Y si…?
Una noche, mientras ella dormía profundamente después de ver su serie favorita en la tele, instalé una pequeña cámara en el dormitorio. Me sentí fatal haciéndolo, como un traidor. Pero la duda era más fuerte que mi vergüenza.
Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que recibía una notificación en el móvil, el corazón me daba un vuelco. Hasta que una tarde, desde una habitación de hotel en Zaragoza, vi algo que me dejó helado.
Lucía entró en el dormitorio con una caja de cartón. Se sentó en la cama y sacó de ella varias fotos antiguas: nosotros en la playa de Cádiz, su madre sonriendo en la cocina del pueblo, su padre abrazándola antes de morir. Lucía lloraba en silencio mientras acariciaba las imágenes. Luego sacó una camisa vieja mía y la apretó contra su pecho. Se tumbó sobre las sábanas y lloró hasta quedarse dormida.
Al día siguiente, vi cómo se levantaba temprano y lavaba las sábanas con esmero. No había ningún amante oculto, ningún secreto sucio. Solo había dolor y soledad. Lucía lavaba las sábanas porque así intentaba borrar la tristeza de mi ausencia, porque necesitaba sentir que podía empezar de cero cada vez que yo volvía.
Cuando regresé a casa esa semana, no dije nada sobre la cámara. Solo la abracé fuerte y le susurré al oído: —Perdóname por no haber estado aquí más veces.
Ella se quedó quieta un momento y luego me devolvió el abrazo, temblando un poco.
Ahora lo entiendo: a veces lavamos las sábanas para limpiar lo que no sabemos decir. ¿Cuántas cosas callamos por miedo a herir al otro? ¿Cuántos secretos guardamos bajo las sábanas limpias de cada jueves?