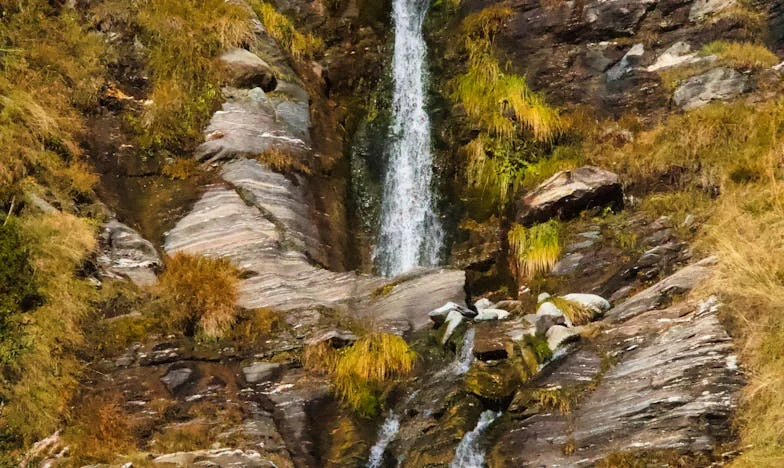El regreso de mi padre: medio año para entender el amor y la familia
—¿Por qué te vas, papá? —le pregunté aquella noche, con la voz quebrada y el corazón encogido.
Él no me miró a los ojos. Se limitó a recoger su maleta, esa vieja Samsonite azul que siempre usaba para los viajes de trabajo, y murmuró: —Necesito tiempo, hijo. No lo entenderías ahora.
Tenía sesenta años. Mi madre, Rosa, lo miraba desde la puerta de la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo tenía treinta, casado con Camila y padre de un niño pequeño, Emiliano. Creía que ya era un adulto hecho y derecho, pero esa noche sentí que volvía a ser un niño perdido en la tormenta.
Mi padre, Ernesto, siempre fue el pilar de la familia. Trabajó toda su vida como contador en una cooperativa agrícola aquí en Santa Fe, Argentina. Nunca nos faltó nada, pero tampoco sobraba. Era un hombre serio, de pocas palabras y muchos silencios. Cuando se jubiló, pensé que por fin disfrutaría de la vida junto a mamá: los mates en el patio, los domingos de asado con la familia, las tardes viendo fútbol con Emiliano. Pero algo se quebró en él.
—No lo juzgues —me dijo mamá esa misma noche, mientras recogía los platos que nadie había tocado—. A veces uno necesita perderse para encontrarse.
Durante los primeros días después de su partida, la casa se llenó de rumores y miradas incómodas. Mi tía Marta decía que seguro tenía otra mujer; mi primo Julián aseguraba que era una crisis de la edad. Yo no sabía qué pensar. Solo sentía rabia y una tristeza que me ahogaba.
Camila intentaba consolarme: —Tal vez tu papá solo necesita espacio. No todos saben envejecer.
Pero yo no podía perdonarlo tan fácil. ¿Cómo se abandona a una familia después de cuarenta años juntos? ¿Cómo se deja sola a una mujer como mi madre?
Pasaron las semanas y papá no llamaba. Mamá seguía con su rutina: se levantaba temprano, regaba las plantas, iba al mercado y cocinaba para dos aunque solo comiera una persona. A veces la encontraba sentada en el sillón mirando fotos viejas, acariciando el retrato de su boda.
Un día, mientras tomábamos mate en el patio, le pregunté:
—¿Por qué no te enojas? ¿Por qué no lo odias?
Ella suspiró y me miró con una ternura que me desarmó:
—Porque el amor no es solo alegría, hijo. Es también paciencia y dolor. Yo elegí amar a tu padre con todo lo bueno y lo malo que eso implica.
No entendí sus palabras hasta mucho después.
A los tres meses de su partida recibí un mensaje inesperado: “Hijo, ¿podemos vernos?”. Dudé en responderle. Pero al final acepté encontrarme con él en un café del centro.
Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había adelgazado, tenía barba y vestía ropa sencilla, sin ese aire de autoridad que siempre lo acompañaba. Se sentó frente a mí y durante varios minutos solo jugó con la taza de café.
—¿Por qué te fuiste? —le pregunté al fin.
Él bajó la mirada:
—Me sentía vacío. Toda mi vida trabajé para ustedes, para darle todo a tu mamá y a vos… pero cuando me jubilé sentí que ya no servía para nada. Me asusté. No sabía quién era sin el trabajo, sin la rutina.
—¿Y por eso nos dejaste? —le reproché.
—No fue fácil —dijo—. Me fui porque necesitaba entender si todavía podía ser alguien más que el proveedor de la casa. Me fui porque tenía miedo de morirme sin saber quién era yo realmente.
No supe qué decirle. Sentí rabia, pero también compasión. ¿Cuántos hombres como mi padre viven toda su vida cumpliendo un papel sin preguntarse nunca qué quieren realmente?
Durante esos seis meses papá vivió en una pensión modesta en Rosario. Trabajó como voluntario en un comedor comunitario y aprendió a cocinar guisos para los chicos del barrio. Me contó que conoció a gente que había perdido todo y aun así seguía adelante.
—Aprendí a escuchar —me dijo—. Aprendí que uno puede empezar de nuevo aunque tenga sesenta años.
Cuando volvió a casa, mamá lo recibió con un abrazo silencioso. No hubo reproches ni grandes discursos. Solo dos personas mayores que se reencontraban después de haberse perdido.
La familia no tardó en enterarse del regreso de papá. Hubo comentarios maliciosos en las reuniones: “Seguro volvió porque no le quedó otra”, “Pobre Rosa, cómo puede perdonarlo”. Pero mamá nunca se dejó llevar por las habladurías.
En casa las cosas cambiaron poco a poco. Papá ya no era el hombre serio y distante de antes; ahora ayudaba en la cocina, jugaba con Emiliano y hasta se animaba a bailar chamamé con mamá los sábados por la tarde.
Una noche, mientras cenábamos todos juntos por primera vez en meses, papá levantó su copa y dijo:
—Gracias por darme tiempo para encontrarme… y por dejarme volver.
Mamá sonrió y le tomó la mano:
—El amor es eso: saber esperar.
Esa noche lloré en silencio. Por primera vez entendí lo que significa realmente madurar: aceptar que nuestros padres también son humanos, que también tienen miedo y necesitan perdón.
Hoy miro a mi hijo Emiliano y me pregunto qué clase de padre seré yo cuando llegue mi momento de enfrentar mis propios vacíos. ¿Tendré el valor de reconocer mis errores? ¿Sabré pedir perdón?
La historia de mi familia cambió para siempre después de esos seis meses. Aprendimos que el amor verdadero no es perfecto ni fácil; es una decisión diaria de quedarse incluso cuando todo parece perdido.
¿Y ustedes? ¿Serían capaces de perdonar una ausencia así? ¿Qué harían si su padre o su pareja les pidiera medio año para encontrarse?