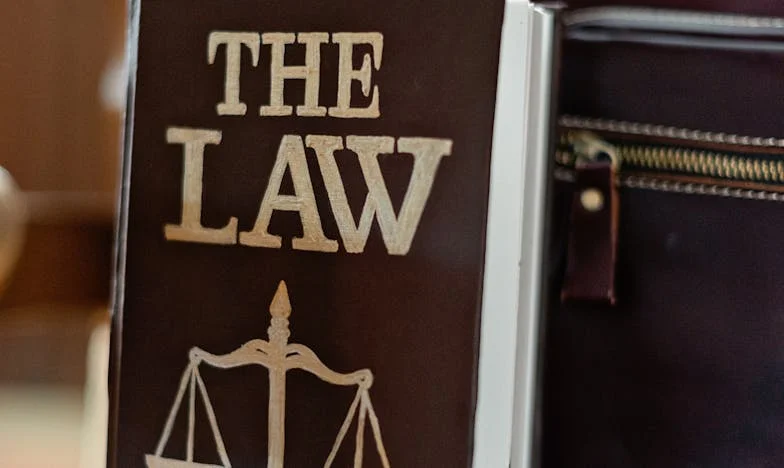¿De qué sirve darlo todo? La historia de una abuela olvidada por su propia familia
—¿Yaya, me haces la merienda?—. La voz de Lucía resonaba por el pasillo, arrastrando consigo el eco de tantas tardes iguales. Yo estaba en la cocina, con las manos aún húmedas de fregar los platos del almuerzo, y sentí ese tirón en el pecho que solo una abuela conoce: la mezcla de cansancio y amor incondicional.
Han pasado ya diez años desde que mis hijos, Marta y Álvaro, me dejaron a cargo de sus pequeños. Marta se fue a Madrid a buscar trabajo cuando la crisis apretó, y Álvaro, tras divorciarse, no supo cómo cuidar solo de sus mellizos. Yo, Carmen, la madre y la abuela, me convertí en el pegamento invisible que mantenía unida a la familia.
Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Marta lloraba en la puerta, con las maletas a sus pies y Lucía agarrada a su pierna. —Mamá, no sé cuánto tiempo estaré fuera. Solo te pido que cuides de ella como solo tú sabes—. Le prometí que lo haría, sin saber que ese «mientras tanto» se convertiría en años.
Los días se sucedieron entre desayunos apresurados, deberes escolares y noches de fiebre. Aprendí a hacer disfraces para el carnaval del colegio con sábanas viejas y a inventar cuentos para que los niños no extrañaran tanto a sus padres. Me convertí en madre otra vez, pero con el cuerpo cansado y el corazón lleno de dudas.
A veces, cuando los niños dormían, me sentaba en el sofá y miraba las fotos familiares. En una de ellas estábamos todos juntos en la playa de Benidorm, antes de que la vida nos desbordara. Me preguntaba si algún día volveríamos a ser esa familia feliz.
Pero los años pasaron y mis hijos siguieron con sus vidas. Marta consiguió un buen trabajo en una empresa tecnológica y apenas venía por casa. Álvaro rehizo su vida con otra mujer y los mellizos pasaban más tiempo con su madre que conmigo. Yo seguía aquí, en este piso de Salamanca, rodeada de juguetes viejos y dibujos infantiles pegados en la nevera.
El teléfono sonaba cada vez menos. Las videollamadas se hicieron esporádicas. —Yaya, luego te llamo que tengo prisa—, decía Marta antes de colgar. Álvaro solo aparecía cuando necesitaba algo: un favor, un consejo, dinero para los niños.
Una tarde de domingo, mientras preparaba una tortilla para cenar sola, escuché a las vecinas reírse en el patio. Hablaban de sus nietos, de las visitas del fin de semana, de las comidas familiares. Sentí una punzada de envidia y vergüenza. ¿En qué momento me convertí en invisible para los míos?
La Navidad llegó y con ella la esperanza de reunirnos todos. Preparé la mesa con esmero: el mantel bordado por mi madre, la vajilla buena, el turrón blando que tanto le gusta a Lucía. Pero solo vinieron los mellizos un par de horas; Marta tenía una cena con amigos y Álvaro se excusó por trabajo. Me quedé sola frente al árbol encendido, escuchando villancicos en la radio y luchando contra las lágrimas.
—¿Por qué nadie piensa en mí?— me pregunté en voz alta. El eco de mi propia voz me asustó.
Al día siguiente llamé a Marta. —Hija, ¿podemos hablar?—
—Ahora no puedo, mamá. Estoy hasta arriba en el trabajo— respondió sin apenas escucharme.
—Solo quería decirte que os echo de menos…
—Ya hablaremos otro día—. Y colgó.
Me sentí tan pequeña como una niña perdida en un parque. Empecé a dudar de todo lo que había hecho: ¿de qué sirvió renunciar a mi vida para cuidar de los demás? ¿Por qué nadie agradece los sacrificios silenciosos?
Una tarde decidí salir a pasear por la Plaza Mayor. Me crucé con Teresa, una amiga del barrio. —Carmen, hace siglos que no te veo con tus nietos— comentó con esa mezcla de curiosidad y lástima tan española.
—Ya son mayores… tienen su vida— respondí fingiendo una sonrisa.
Pero por dentro sentía rabia y tristeza. ¿Por qué las madres y abuelas tenemos que ser siempre las fuertes? ¿Por qué se espera que demos sin pedir nada a cambio?
Esa noche escribí una carta que nunca envié:
«Queridos hijos,
No busco reproches ni compasión. Solo quiero recordaros que detrás de cada comida caliente y cada cuento antes de dormir hubo una mujer que os quiso más que a sí misma. No quiero regalos ni visitas por compromiso; solo quiero sentirme parte de vuestra vida.
Con amor,
Mamá»
La guardé en el cajón junto a las fotos antiguas.
Hoy sigo aquí, esperando una llamada o una visita inesperada. A veces pienso en apuntarme al centro de mayores o hacer voluntariado para llenar este vacío. Pero hay días en los que el silencio pesa demasiado.
¿Es este el destino inevitable de quienes lo dan todo por su familia? ¿Cómo se aprende a vivir cuando quienes más amas parecen haberte olvidado?
Quizá algún día mis hijos entiendan lo que significa ser madre… o abuela. Hasta entonces, seguiré aquí, luchando contra la soledad y esperando que alguien recuerde todo lo que hice por ellos.
¿Vosotros también habéis sentido alguna vez que vuestra familia os da por sentados? ¿Cómo habéis aprendido a sobrellevarlo?