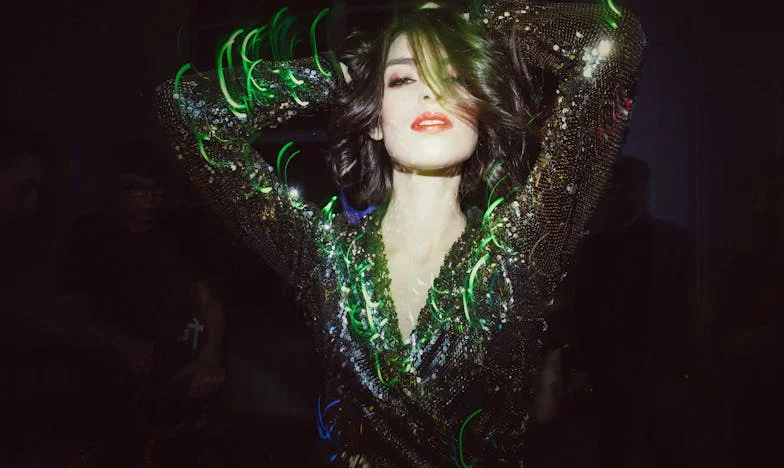El peso de la cuna: Cuando la maternidad se convierte en soledad
—¿Otra vez llorando, Lucía? —La voz de mi madre retumbó en el pasillo, mezclándose con el llanto de Mateo, mi hijo de apenas tres meses.
Me limpié las lágrimas con la manga del pijama y traté de sonreírle. —No es nada, mamá. Solo estoy cansada.
Ella me miró con esa mezcla de ternura y resignación que solo las madres saben poner. —¿Y dónde está Sergio? ¿No era hoy su día libre?
No supe qué responder. Sergio estaba en el salón, con los auriculares puestos, jugando a la Play. Desde que nació Mateo, parecía que la paternidad era un asunto mío y de mi madre, no suyo. Yo había idealizado tanto la llegada de nuestro hijo… Pensaba que nos uniría más, que compartiríamos noches en vela, pañales y primeras sonrisas. Pero la realidad fue otra: él delegó en mí y, cuando no podía más, en mi madre.
—Mamá, no quiero discutir —susurré, acunando a Mateo—. Solo necesito un poco de ayuda.
Ella suspiró y me acarició el pelo. —Ayuda tienes, hija. Pero no debería ser así. No toda para ti.
Esa noche, mientras intentaba dormir a Mateo, escuché a Sergio reírse con sus amigos por el micrófono. Me hervía la sangre. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿No veía que yo me estaba desmoronando?
Al día siguiente, mi amiga Carmen vino a verme. Siempre había sido mi confidente desde el instituto. Le conté todo: las noches sin dormir, el dolor físico y emocional, la sensación de estar sola incluso acompañada.
—¿Y has hablado con él? —preguntó Carmen, sirviéndose un café.
—Mil veces. Siempre dice que está cansado del trabajo, que necesita desconectar… Que yo tengo a mi madre para ayudarme.
Carmen me miró con una mezcla de compasión y reproche. —Lucía, tienes que plantarte. Si sigues así, nunca va a cambiar. Y no puedes cargar tú sola con todo esto.
Me sentí culpable. ¿Era culpa mía por no exigir más? ¿Por querer agradar y no molestar? Recordé cómo, durante el embarazo, me esforzaba por tener la casa perfecta, por no quejarme del dolor de espalda o del miedo al parto. Quería ser la mujer ideal: fuerte, comprensiva, autosuficiente.
Pero ahora estaba rota.
Esa noche, después de acostar a Mateo, reuní el valor para hablar con Sergio.
—¿Podemos hablar? —le pregunté mientras él seguía mirando la pantalla.
—¿Ahora? Estoy en mitad de una partida…
—Por favor —insistí, con la voz temblorosa.
Resopló y dejó el mando a un lado. —¿Qué pasa?
—No puedo más —dije sin rodeos—. Siento que estoy criando sola a nuestro hijo. Mi madre está agotada y yo también. Necesito que estés presente, Sergio. No solo físicamente, sino de verdad.
Se encogió de hombros. —¿Qué quieres que haga? Trabajo todo el día…
—Yo también trabajo —le interrumpí—. Cuidar a Mateo es un trabajo. Y no puedo hacerlo sola.
Hubo un silencio incómodo. Por primera vez vi en sus ojos algo parecido al miedo o quizá a la culpa.
—No sabía que te sentías así —murmuró finalmente.
—No lo sabías porque no te has molestado en mirar —respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz.
Esa noche dormimos espalda contra espalda. Al día siguiente, Sergio se fue temprano al trabajo sin despedirse.
Las semanas siguientes fueron una sucesión de días grises. Mi madre empezó a resentirse físicamente; tenía dolores en las piernas y cada vez le costaba más ayudarme con Mateo. Carmen insistía en que buscara ayuda profesional o terapia de pareja, pero Sergio se negaba: “Eso es para gente con problemas de verdad”, decía.
Una tarde, mientras paseaba a Mateo por el parque del Retiro para intentar calmarlo, me encontré con Laura, una vecina del bloque. Ella también era madre reciente y parecía tan agotada como yo.
—¿Cómo lo llevas? —me preguntó con una sonrisa triste.
—Sobreviviendo… ¿Y tú?
—Igual. Mi marido dice que como estoy en casa tengo tiempo para todo…
Nos reímos amargamente. No éramos las únicas. En los bancos del parque había otras mujeres como nosotras: ojerosas, despeinadas, empujando carritos mientras sus parejas estaban “descansando” o “trabajando”.
Esa noche llamé a Carmen llorando.
—No puedo más —le confesé—. Siento que si desaparezco nadie lo notaría…
—Eso no es verdad —me dijo ella—. Pero tienes derecho a sentirte así. No eres menos madre ni menos mujer por necesitar ayuda o por estar harta.
Sus palabras me dieron fuerzas para enfrentarme a Sergio una vez más.
—O cambias o me voy —le dije una mañana mientras preparaba el biberón—. No puedo seguir así. No quiero que Mateo crezca viendo a su madre triste y a su padre ausente.
Esta vez me miró de verdad. Hubo discusiones, lágrimas y silencios largos. Pero poco a poco empezó a implicarse: cambió pañales, preparó cenas sencillas y hasta se atrevió a salir solo con Mateo al parque.
No fue fácil ni rápido. La herida sigue ahí; la soledad no desaparece de un día para otro. Pero al menos ahora siento que no cargo sola con todo el peso del mundo.
A veces me pregunto cuántas mujeres en España viven lo mismo en silencio. ¿Por qué seguimos creyendo que pedir ayuda es fracasar? ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que la maternidad sea sinónimo de soledad?