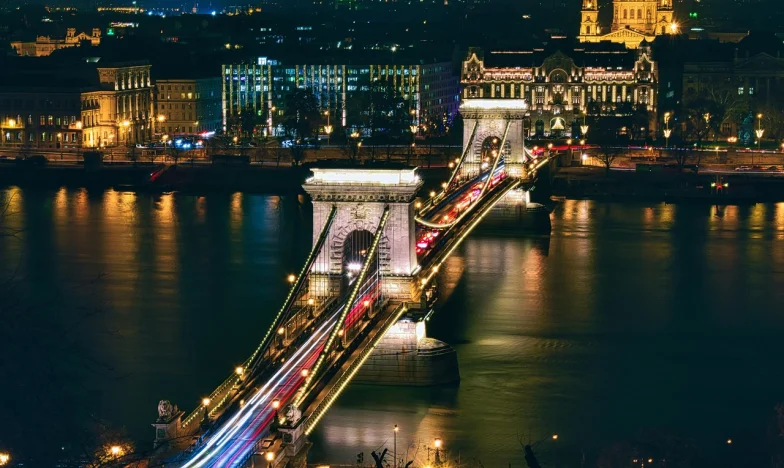El secreto tras el café salado de mi padre
—¿Por qué demonios le echas sal al café, papá? —le pregunté una mañana de noviembre, mientras la lluvia golpeaba los cristales del pequeño piso en Vallecas. Mi padre, Manuel, me miró por encima de sus gafas y sonrió con esa tristeza que sólo ahora entiendo. —Así me gusta, hijo. Cada uno tiene sus rarezas.
Nunca le di más importancia. En casa, el café era sagrado: mi madre, Carmen, lo preparaba cada tarde a las cinco, justo cuando el reloj de la cocina marcaba la hora y el aroma llenaba el pasillo. Pero sólo él lo tomaba con sal. Mi hermana Lucía y yo bromeábamos a sus espaldas: «Papá y sus manías de viejo». Nadie más en el barrio hacía algo así.
La vida en nuestra familia era una coreografía de silencios y rutinas. Mi padre trabajaba en la Renfe desde los diecisiete años; mi madre cosía para fuera y cuidaba de nosotros. Nunca faltó un plato en la mesa ni un beso antes de dormir, pero tampoco sobraban las palabras. Había algo en el ambiente, una tensión sorda, como si todos supiéramos que había cosas que era mejor no preguntar.
El día que murió mi padre fue como si el mundo se detuviera. Un infarto fulminante mientras leía el periódico en el sofá. Mi madre gritó su nombre y yo corrí desde mi habitación, pero ya era tarde. El café de la tarde quedó intacto sobre la mesa, con su pizca de sal flotando en la superficie.
Durante los días siguientes, la casa se llenó de familiares y vecinos. Todos recordaban a Manuel como un hombre serio pero honrado. Nadie mencionó nunca su café salado. Fue después del funeral cuando mi madre me llamó a la cocina, con los ojos hinchados y una carta en la mano.
—Esto es para ti —me dijo—. Tu padre quería que lo leyeras si alguna vez faltaba.
La carta estaba escrita con su letra temblorosa:
«Querido Pablo,
Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero contarte algo que nunca fui capaz de decirte en vida. Cuando era niño, durante la posguerra, pasé hambre. Mucha hambre. Mi madre me daba café aguado con sal porque no había azúcar en casa. Era lo único que teníamos para engañar al estómago. Cuando crecí y pude permitirme el azúcar, seguí echando sal al café. No por costumbre, sino para no olvidar de dónde vengo ni lo que costó llegar hasta aquí.
No te avergüences nunca de tus raíces ni de tus cicatrices. Son lo único que realmente poseemos.
Con amor,
Papá»
Me quedé helado. Recordé todas las veces que le había ridiculizado por su manía y sentí una punzada de culpa tan fuerte que tuve que sentarme. Mi madre me abrazó y lloramos juntos en silencio.
Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las historias que nunca nos contó, en los sacrificios invisibles que había hecho para darnos una vida mejor. Pensé en mi abuela, a la que apenas conocí, y en esa España gris y dura que sólo existía en las fotos viejas del salón.
Al día siguiente, preparé café para mi madre y para mí. Cuando fui a echarle azúcar al mío, dudé un instante y cogí la sal. Eché una pizca y bebí despacio. El sabor era extraño, casi desagradable, pero sentí a mi padre más cerca que nunca.
—¿Por qué lo haces? —me preguntó mi madre con voz rota.
—Para no olvidar —le respondí—. Para recordarle.
Durante semanas repetí ese ritual cada tarde. Lucía se reía de mí al principio, pero luego empezó a hacerlo también. Poco a poco, el café salado se convirtió en nuestro pequeño homenaje familiar.
Sin embargo, el secreto del café salado abrió otras heridas. Mi madre empezó a hablar más de su juventud con mi padre: de las discusiones por dinero, de las noches sin dormir preocupados por las facturas, del miedo constante a perderlo todo. Descubrí que mi padre había rechazado un ascenso porque implicaba mudarnos a otra ciudad y él no quería arrancarnos de nuestro barrio ni separarnos de los abuelos.
—Siempre pensó primero en vosotros —me confesó mi madre una noche—. Incluso cuando eso significaba renunciar a sus propios sueños.
Me di cuenta entonces de lo poco que conocía realmente a mi padre. De cuántas veces juzgamos sin saber, reímos sin comprender el dolor ajeno.
Un día encontré a Lucía llorando en la cocina con una taza entre las manos.
—¿Tú crees que papá fue feliz? —me preguntó entre sollozos.
No supe qué responderle. ¿Puede alguien ser feliz arrastrando tanto peso del pasado? ¿O es precisamente ese peso lo que da sentido a nuestra vida?
Hoy sigo tomando el café con sal cada tarde. A veces me parece sentir la presencia de mi padre sentado frente a mí, sonriendo con esa tristeza antigua.
¿Y vosotros? ¿Cuántos secretos caben en un gesto cotidiano? ¿Cuánto sabemos realmente de quienes amamos?